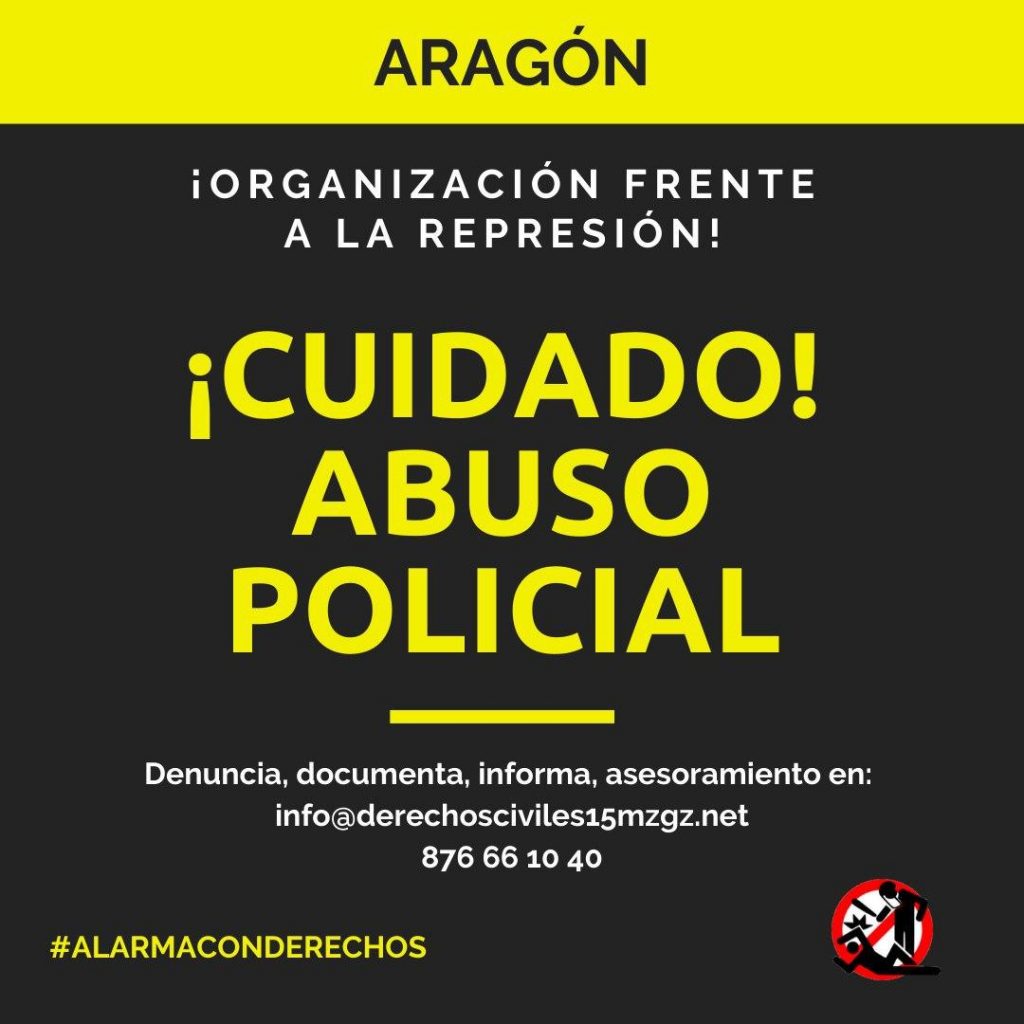
Publicación original: https://arainfo.org/el-virus-el-crimen-y-el-soldado-de-si-mismo/
Desde el 14 de marzo, en el reino de España y en nombre de esta causa de fuerza mayor, parece imposible preguntarse por la supresión de los derechos más elementales – por no soñar con cuestionarla. La situación parece justificar que todas y todos nos hayamos convertido en sospechosos.
El miércoles 24 de marzo, 10 días después de que el Gobierno de España decretara el Estado de Alarma e impusiera la cuarentena en todo el país, el Ministro de Interior español Fernando Grande Marlaska anunció las cifras: 102.000 sanciones propuestas por agentes de policía y 926 detenciones por desobediencia a la autoridad. Más de 10.000 multas y 90 detenciones diarias.
Días antes, el 20 de marzo y víspera del séptimo día de confinamiento, el ministro había anunciado en la radio pública que “todo el que salga a la calle debe hacerlo por las razones justificadas. Cualquiera que salga a la calle puede ser objeto de investigación”. En otras circunstancias, estas palabras nos habrían helado la sangre porque suponen el fin de la libertad ambulatoria y el reconocimiento del papel del estado como gigantesco vigilante. Las palabras del ministro parecen anunciar un abrazo a la búsqueda de ese saber panóptico que “no se caracteriza ya por determinar si algo ocurrió o no, sino que trata de verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas, si progresa o no”[1]. Desde el 14 de marzo, en el reino de España y en nombre de esta causa de fuerza mayor, parece imposible preguntarse por la supresión de los derechos más elementales – por no soñar con cuestionarla. La situación parece justificar que todas y todos nos hayamos convertido en sospechosos.
Para un número de personas muy considerable y jamás considerado, eso de salir a la calle sabiendo que la policía les parará en cualquier momento para preguntar quién son, dónde van, de dónde vienen y qué hacen aquí (calle, barrio, país o continente) formaba parte del día a día. Se llama identificaciones policiales por perfil étnico. Desde el 14 de marzo, sin ser nueva, esa práctica policial ha empezado a ser noticia. Parece haberse desracializado por un momento. Desde entonces, demasiadas personas (una sola es demasiado) jalean desde su ventana las bofetadas, insultos y otros malos tratos que ya llenan minutos de videos grabados y recopilados por organizaciones de defensa de derechos humanos.
La coyuntura parece haber traído una suerte de “falsa igualación”. Todo es contradictorio. Por un lado resuena el mantra: “este virus lo pararemos unidos”. Recordemos que en 2011, en todo lo alto de la crisis-estafa, el lema era “esto solo lo arreglamos entre todos”. En los picos más graves de cualquier shock, el vocabulario del populismo neoliberal no necesita florituras. La campaña de 2011 costó cuatro millones de euros a la patronal de las empresas constructoras (Seopan) y la crème del IBEX35, con apoyo de las Cámaras de Comercio. En la actual, Telefónica, Inditex, Iberdrola, BBVA y Banco Santander han anunciado la creación un fondo de donación de 150M€ para comprar material sanitario. El mismo quinteto filantrópico evade miles de millones en impuestos con sus cientos de filiales en paraísos fiscales. Mientras “paramos el virus”, todos unidos en el shock, se nos invita a olvidar la definición de una criminalidad corporativa que tiene todo que ver con la situación estructural en la que el virus nos ha encontrado.
Por otro lado y a la vez, aquí ya nadie es ciudadano del todo hasta demostrar lo contrario con la conveniente sobreactuación. Todos somos “sospechosos”, aunque unos mucho más que otros. Para cumplir con la “disciplina social”, todos debemos ser esa otra cosa que siempre encubre el concepto de ciudadanía. El jefe del Estado Mayor de la Defensa nos regaló una buena muestra en su comparecencia matinal del 20 de marzo: “en esta guerra irregular y rara que nos ha tocado luchar, todos somos soldados”. Sobre esa premisa se construye un discurso plagado de referencias a la disciplina, al espíritu de servicio y a la necesidad de que todos “nos comportemos como” soldados. La figura del soldado es la opuesta del civil. En una guerra, el soldado trabaja sometido a una casi absoluta autoridad jerárquica a la que debe obedecer sin pensar. Crítica, autonomía, apoyo mutuo, responsabilidad colectiva o autoorganización (incluso la obediencia razonada) son antónimos de la disciplina militar.
Diez años atrás, la salida pregonada para la crisis era emprender – la versión posmoderna de tonto el último. El eslogan general decía “entre todos”, pero toda acción propuesta era individual: reinventarse, flexibilizarse, reinventarse, emprender, “gestionar una vida” (diría Santiago López Petit), cultivar al empresario de sí mismo. Ahora, con un eslogan casi idéntico, la victoria contra el virus necesita al soldado de sí mismo – o al policía de sí mismo, que la diferencia tiende a ser cada vez menor.
En la cuna cultural del “viva la muerte”, no es la primera vez que el estado se lanza al belicismo excluyendo a una parte de la población para retorcer la retórica ciudadanista y el mínimo garantismo. Fuera y dentro del reino de España, todos tenemos en la memoria la guerra contra la droga o la guerra contra el terrorismo. La lógica común a esas “guerras” consiste en que todas se libran contra los perfiles que encarnan la amenaza en cada momento concreto. Su excepcionalidad opera creando sujetos cuya “mera existencia supone un riesgo para el orden social”[2], a quienes debe aplicarse mano dura y retirada de derechos. La lógica de la excepcionalidad fabrica enemigos que justifican la necesidad de actuaciones excepcionales, y la tendencia a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno es, como lleva tiempo señalando Giorgio Agamben, mucho más que trending en la patética, hipócrita y fracasada Europa del capital y la guerra, de Lagarde y la venta de armamento, de Draghi y la externalización necropolítica, del Nobel fake de la paz y el racismo deudocrático.
No es nuestro objetivo profundizar aquí en los mecanismos de excepción, pero sí debe subrayarse que en la actual situación el sustrato es real, verdaderamente excepcional. Por eso es tan preocupante que la respuesta, en forma de Estado de Alarma, pueda caer en la misma lógica bélico-punitiva tantas veces denunciada. Ante la crisis que tenemos delante, el estado está desplegando su capacidad represiva, movilizando al ejército para colaborar en tareas de vigilancia y desplegando con orgullo a sus fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la autoridad competente hace exhibición de 20.000 multas impuestas y 120 detenciones practicadas en un solo en un día – el martes 24. Mientras tanto, el sistema sanitario sigue al borde del colapso, sin material, sin camas para todos los enfermos, sin medios de protección para sanitarios que se fabrican trajes de protección con bolsas de basura. La derrota de todo un sistema desplomándose sobre los hombros de los y las trabajadoras de la salud. La morfina como último recurso.
El sistema de Salud español tiene 2,97 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. Alemania tiene el triple (8,60) y la media europea es de 5,08. El reino de España cuenta con 3,60 agentes de policía por cada 1000 habitantes, por encima del 3,26 de la media europea. Ahora bien, aunque España es un caso paradigmático, está lógica no le es exclusiva ni propia. El enésimo episodio de una exhibición pornográfica del poder punitivo, una orgullosa demostración de fuerza de la mano derecha del estado que encubre las agonías de su mano izquierda. El coche patrulla como primer recurso.
Cómo observó Wacquant, cuando el leviatán neoliberal re-regula a favor de los intereses de los mercados y abandona sus funciones sociales, su legitimidad se resiente muy sensiblemente. El recurso a la “expansión y glorificación de su ala penal”[3] le permite poner el foco sobre la seguridad y la defensa ante graves peligros, apelando al orden para maquillar su inacción en lo social – más allá de abrir nichos al mercado. Con la ayuda de esa “pornografía de la ley y el orden”[4], la mano derecha del estado también exporta sus lógicas económicas y punitivas al resto del campo burocrático. Amputadas todas las extremidades de la cohesión (material) y anestesiada la idea de justicia social, el consenso (ideológico) se cultiva con veneno economicista, patriotismo nostálgico, ficciones solidarias y esteroides represivos. La cohesión puede dar de comer, curar, enseñar, hacer sociedad. El consenso a secas disimula, comunica pretextos, emite publicidad. Sobre una mínima cohesión se puede discutir y consensuar. El consenso dictado desde arriba no significa nada. Como recordaba Noam Chomsky en una reciente entrevista, “las camas de los hospitales se han suprimido en nombre de la eficiencia”. Todo ha ocurrido antes nuestros ojos. Desde hace décadas y especialmente desde 2008, en nombre de la eficiencia económica se ha privatizado servicios esenciales y recortado el gasto público. Gracias a la “eficiencia” que impuso la austeridad, el gasto sanitario per cápita es hoy de 2.371 euros, inferior a 2008 y un 15% menor a la media de la UE.
Hoy vivimos la continuación de esa misma lógica en el peor de los escenarios. Cada pocas horas, unos sujetos de uniforme comparecen en televisión para darnos el parte del día anterior con una sobredosis de retórica bélica – “¡sin novedad en el frente!”. Si no fuera tan grave sería ridículo, como operar a corazón abierto con un martillo como único utensilio. Pero la retórica bélica cumple su función: alimentar el consenso sobre ese régimen de excepción[5] que justifica el despliegue de la tropa securitaria porque el sistema sanitario está colapsado y las estructuras de protección social convertidas en fuente generadora de beneficio privado. Solo se habla de seguridad en términos de política neoliberal: no se habla de seguridad en los derechos[6] sino de una suerte de derecho a la seguridad. De nuevo, el etéreo consenso: la seguridad es una sensación que crece en proporción directa al volumen de represión y justifica la potencial suspensión de cualquier derecho. La seguridad en los derechos consiste en saber qué pasará con las facturas del agua y la luz, los alquileres, los hogares sin recursos, saber si quienes enfermen en los próximos días podrán recibir atención puntual. El colmo de todo es que haya a quien este concepto de seguridad pueda seguir pareciéndole secundario en el escenario actual.
El problema más grave de nuestras sociedades vivía con nosotros antes que el virus y sigue siendo más grave que el virus. El Covid-19 es real, pero no todos los mecanismos de respuesta a su expansión lo son. Si el neoliberalismo vive de la constante producción de excepción, lo que hemos visto en estos 10 días de cuarentena es a un estado respondiendo a las mismas lógicas de producción y gestión de la excepcionalidad que utiliza para gestionar la excepción que él mismo crea. No es un juego de palabras sino un bucle absurdo que produce muerte. La Constitución Española prevé decretar un “Estado de Excepción” en virtud del cual se permite suspender derechos fundamentales como la libertad de circulación, la libertad de residencia o la inviolabilidad del domicilio. Pero España no ha decretado el Estado de Excepción sino el de Alarma, que no permite suspender derechos. Para aprobar el Estado de Alarma se necesita una crisis sanitaria o de una catástrofe, mientras el Estado de Excepción necesita un “problema de orden público”. Es obvio que España no tiene un problema de orden público sino un problema sanitario, pero para un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. Las cifras de sanciones y detenciones lo demuestran. Se está creando, por la vía del relato y de los hechos, un estado de excepción ajurídico bajo el pretexto de enfrenar un problema sanitario. Se está fabricando un problema de orden público y las consecuencias cotidianas de ese problema fabricado eclipsan la incapacidad de la democracia de mercado para ofrecer verdadera seguridad. La democracia que conocemos solo ofrece seguridad (y tranquilidad, y calma, y lo que sea) a sus dueños: los mercados.
Charles Tilly decía que el estado nace de la acumulación de poder en manos de pequeños grupos a los que, por sus características y acciones, hoy no dudaríamos en calificar de organizaciones criminales. Esto le llevó a hablar del origen del estado como crimen organizado[7]. Crimen tras crimen, saqueo tras saqueo, guerra tras guerra, esos grupos acumularon tal poder y volumen de recursos que, como explica Norbert Elias, necesitaron “socializar” ese poder en una clase encargada de gestionarlo. Al crear una estructura para su gestión surgió lo que hoy llamamos estado[8], fundado a través y para la acumulación de poder. Según la clásica definición de Max Weber, “el Estado es un grupo humano que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia legítima”.[9]
En los siglos XIX y XX, los cambios productivos y el conflicto social modificaron la retórica y las funciones teóricas del estado, que se erigió temporalmente en un ente garante de derechos. Este papel del estado el “los años de oro del capitalismo” es bien conocido, pero las últimas cuatro décadas han mostrado un constante retroceso del estado como proveedor de derechos. Su deber ante el verdadero gobierno del mercado es cada vez más difícil de disimular: abandonar a la intemperie a cada vez más sectores de la población para favorecer, facilitar y colaborar en ese crimen estatal-corporativo que lleva años perpetrándose a nivel global. El mayor riesgo al que nos enfrentamos es que, “con la ayuda del virus”, el próximo capítulo de ajuste estructural, saqueo y disciplinamiento social sea (o esté siendo ya) aún mayor que el consumado en el capítulo anterior, en 2008. David Graeber lo resume muy claramente:
Los estados crearon los mercados. Los mercados necesitan estados. Ninguno puede continuar sin el otro, al menos de manera parecida a las formas en los que los conocemos hoy en día.[10]
Los beneficiarios de esa simbiosis son de sobras conocidos. Sus ejecutores deben ser despedidos para siempre porque esa necesidad compartida desde arriba nos quiere rentables. Vivos o muertos, pero rentables. Y en mitad de esta barbarie sistémica, en un mundo regido por normas de eficiencia criminal, nos hemos visto envueltos en una pandemia. De momento, al menos en el caso del Estado español, la conclusión provisional que podemos extraer es que, entre otros utensilios disponibles para operar a corazón abierto, el cirujano jefe ha elegido un martillo. Ojalá aprendiendo de esta última y brutal lección, pese al dolor que va a acabar tocando cada rincón del planeta, un enorme y despiadado “que se vayan todos” acabe dando sus mejores resultados. Toda esa estructura de privatización de beneficios y producción de daño social, todos los gestores y administradores de ese dolor, todos los mercenarios de su orden y su control. Todos. Y que una implacable “distancia social” les ampare.
Jesús C.Aguerri y Daniel Jiménez.
[1] Foucault, M. ([1973] 2017). La verdad y las formas jurídicas. Gedisa, p.99
[2] Rivera, I. (2005). Política criminal y Sistema Penal: Viejas y nuevas racionalidades Punitivas. Anthropos/OSPDH, p.225
[3] Wacquant, L. (2012) Three Steps to a Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism. Social Anthropology(20)
[4] Wacquant, L. (2009) Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Duke University Press
[5] Sabir, R. (2017). Blurred lines and false dichotomies: integrating counterinsurgency into the UK´s domestic “war on terror”. Critical Social Policy, 37(2), pp.202-24
[6] Baratta, A. (2001). El concepto actual de seguridad en Europa. Revista Catalana de Seguridad Pública(8), pp.17-30
[7] Tilly, C. (2006). Guerra y contrucción del Estado como crimen organizado. Revista Acedémica de Relaciones Internacionales(5), pp.1-26
[8] Elias, N. (1989). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: Fondo de Culura Económica
[9] Weber, M. ([1919] 2009). La política como vocación. Alianza Editorial
[10] Graeber, D. ([2011] 2012). En Deuda. Ariel, p.96.

